Hay obras que envejecen, otras que se quedan congeladas en una época… y otras como estas que se vuelven más urgentes con los años. Derechos Torcidos, de Hugo Midón, fue estrenada por primera vez hace más de tres décadas. Hoy vuelve a escena con un plus inevitable: el espejo del tiempo.
Los adultos que hoy llevan a sus hijos, sobrinos, ahijados a verla son los mismos que, siendo chicos, bailaron al compás de esas canciones y aprendieron —casi sin darse cuenta— que la justicia, la igualdad y el respeto no eran lemas de manual, sino formas de vivir.
Hugo Midón, maestro indiscutido del teatro para las infancias, marcó un antes y un después con títulos como Vivitos y Coleando, La Familia Fernández, Huesito Caracú, entre otros. Su sello es inconfundible: humor inteligente, música entrañable y un profundo respeto por la capacidad de los niños de comprender y reflexionar.

Como niña, he ido irrepetibles veces a ver sus obras de la mano de mi madre, y lo que más recuerdo es que Midón nunca trató a su público como un público “menor”. Al contrario, nos desafió. No nos habló con voz aguda y exagerando diminutivos para explicarnos los colores, no… Nos invitó (y nos invita) a pensar sobre leyes, sobre la constitución, sobre el calendario de vacunación, sobre aceptar nuestros cuerpos, sobre la integridad de las personas. Y lo hizo con canciones que, décadas después, siguen vivas en la memoria colectiva.
Un estilo que nos hace bailar y… pensar
La trama y las canciones de sus obras, y sobre todo de Derechos torcidos no esquivan los temas incómodos. En esta historia conocemos a seis niños en situación de calle que viven juntos en una especie de choza y que son cuidados por «Pocho», un adulto lleno de amor y música que los educa con ternura y también con obligaciones.
Aunque los niños no quieren ir al colegio (porque a ningún niño sea la clase social que sea le gusta ir), Pocho los intenta convencer y cede a dejarlos ir disfrazados. Cuando llegan los espera con la comida: fideos con aceite. Los niños se quejan porque siempre comen fideos con aceite, y luego cantan una canción sobre qué comidas sueñan comer.

La trama se sigue desarrollando con la llegada de un séptimo niño que Pocho acaba de rescatar de la calle y que nunca fue a la escuela. Hacia el final de la obra, cuando Pocho dice que tienen que ir al colegio con el delantal blanco si o si porque este es símbolo de que «Todos son iguales», el recién llegado hace una observación:
«No somos todos iguales porque si yo me quiero comprar una bici, no puedo.»
Con el corazón compungido por las injusticias sociales, el espectador se pregunta qué responderá Pocho: «Una cosa es lo que tenemos, y otra cosa es lo que somos… Y somos todos iguales». Para luego cantar la canción que nos hará corear y aplaudir con la piel de gallina:
“Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo, por eso tengo los mismos derechos que tenés vos”.
Un concepto sencillo en palabras, pero radical en su alcance: un llamado a la igualdad y a la empatía que, en boca de un niño, tiene más peso que cualquier discurso político. (¡Y hasta interpretan un estribillo en lenguaje de señas! hablemos de inclusión)

Es justamente ahí donde la obra trasciende lo teatral para volverse también un gesto político. En tiempos en que los derechos parecen ser moneda de debate constante, que una obra para chicos ponga sobre la mesa —con humor y poesía— el valor de la dignidad humana, la salud pública, la educación y la solidaridad, es un acto de resistencia cultural. Midón sabía que el teatro podía ser un aula sin pupitres y un congreso sin bancas, donde el aprendizaje y la conciencia social nacen del juego.
Volver a ser chiquitos, siendo grandes
Lo más conmovedor sucede en la platea donde padres y madres que, mientras acompañan a sus hijos, vuelven a ser por un rato aquellos niños con ojos brillantes. Reconocen cada estrofa, se sorprenden al recordar que aún saben las letras de memoria, y descubren que, en el fondo, las enseñanzas de Midón los acompañaron en la vida adulta. Y, algo que me sorprendió gratamente, fue ver que ningún niño hizo berrinche ni se largó a llorar porque estaban completamente anonadados con la obra y bailando las canciones desde una postura tranquila y sin ansiedad.
En un país donde la infancia está constantemente atravesada por los vaivenes políticos, recuperar obras como Derechos Torcidos es más que un acto cultural: es un compromiso. Con estas obras se reafirmar que los niños no necesitan contenidos edulcorados para aprender sobre valores y sobre sus propios derechos.

Hugo Midón ya no está, pero su legado sigue vivo en cada función, en cada niño que canta sin saber que está aprendiendo, y en cada adulto que se emociona porque reconoce que, alguna vez, esas canciones le enseñaron a mirar el mundo con más respeto y menos prejuicio.
¡Tienen que ir!
No se pierdan la oportunidad de verla, solos o con niñxs, los sábados de agosto a las 16 horas en el teatro Metropolitan.
Y no se olviden de llevar sus donaciones, porque también se recolectan a la entrada del teatro.
Es una puesta cuidada, donde cuidan a tus niños, a los niños que no pueden ser cuidados y, también, a tu niño interior.




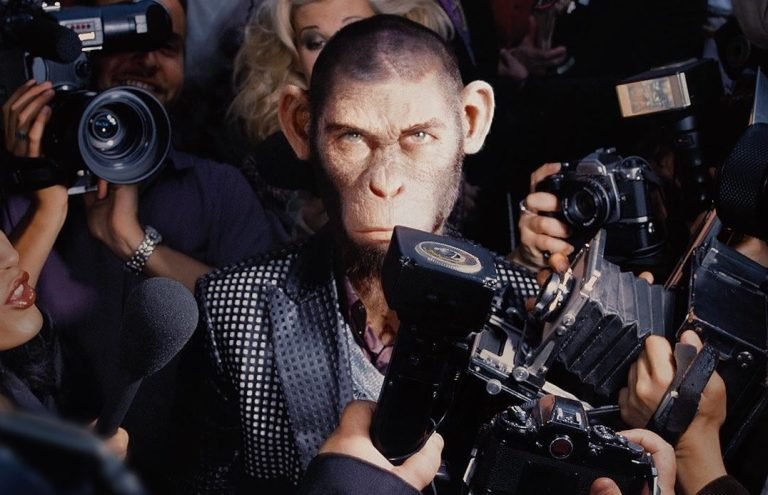








0 comentarios